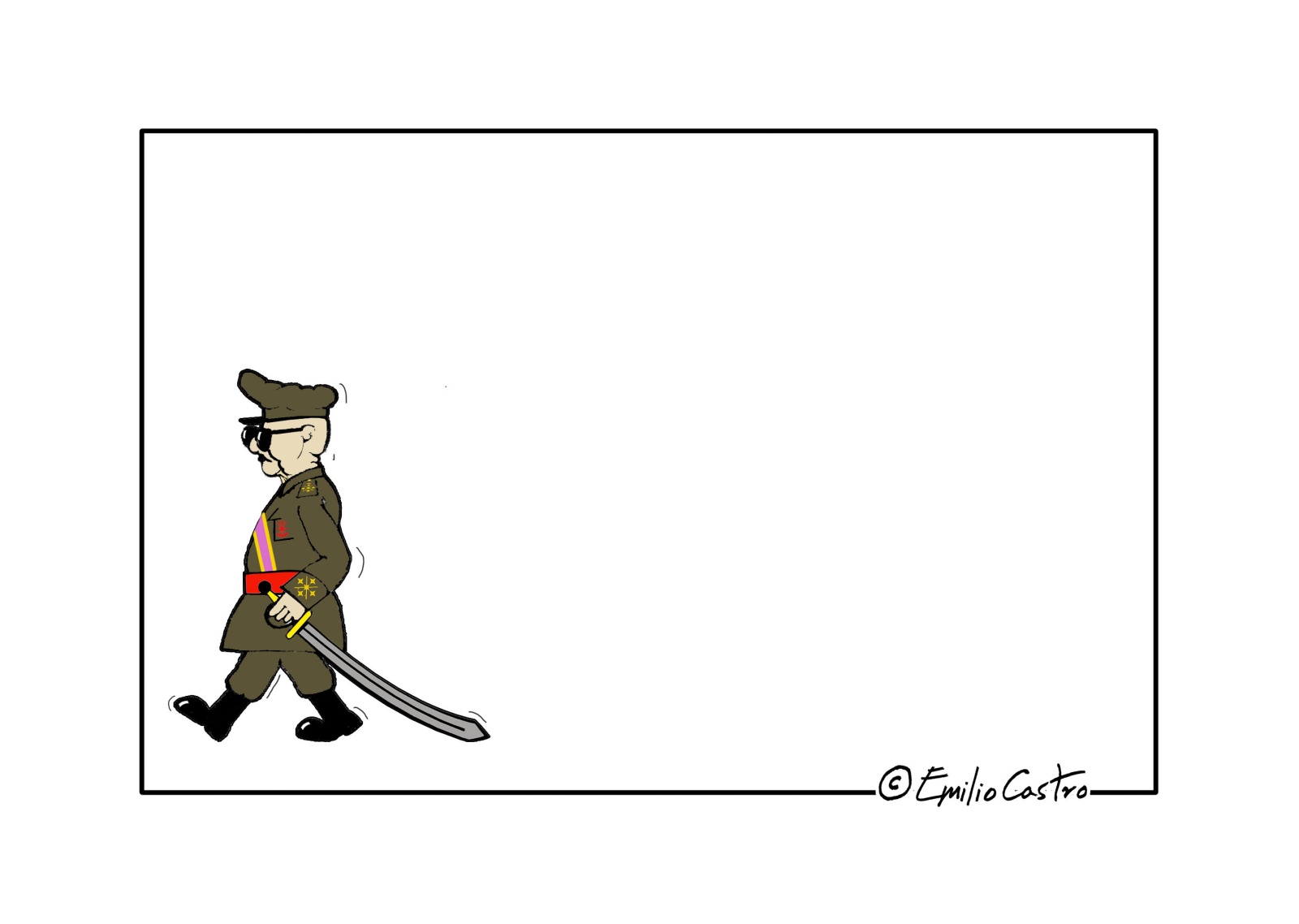Las calles de Fuentes olían a olla desde el mediodía hasta la noche. La calle Lora olía a garbanzos con carne y tocino. La calle el Bolo a garbanzos con berza, cardillo o tagarnina. La calle Mayor a garbanzos con tocino, cochino y gallina. Cuando en la España de Franco regía una feroz dictadura, el garbanzo era la democracia alimentaria en Fuentes. Las mesas de los ricos y de los pobres tenían algo en común: el plato de garbanzos. Aunque les diferenciaba la dureza del garbanzo y el acompañamiento. Los garbanzos de los ricos eran tiernos y estaban cocidos con abundante carne y tocino. Los garbanzos de los pobres eran duros como piedras y naufragaban en el mar de las ausencias.
La olla de todas las noches está impresa con letras de molde en la historia de Fuentes durante casi todo el siglo XX. En la primera mitad de ese siglo, el guiso de garbanzos con pringá fue mucho más que la comida fuerte del día, aunque la mayoría de las familias lo ponían por las noches, una vez de vuelta de las tareas del campo. El ritual exigía entonces la presencia de toda la familia alrededor de la mesa y un silencio y una concentración casi místicos. Los cinco sentidos estaban puestos en aquel plato de garbanzos. Niño, comiendo no se habla. Quien habla pierde bocado. El que papa mosca no come olla. Cucharada y paso atrás. El rito del plato común era parte esencial de la cultura andaluza, más tarde sacrificado en el altar de la televisión, primero, y en la disparidad de horarios, después.
En Fuentes, además de al calor del bolsillo, la olla estaba unida a los vientos de la temporada. Garbanzos con lo que el tiempo daba. Col, tagarnina, cardo, penca de alcaucil, berza, haba o arroz. Y al gusto de cada madre de familia. Los garbanzos con col, morcilla, codillo o manita de cerdo y un chorreón de zumo de naranja agria recibían en nombre de olla gitana. Los garbanzos saciaban el hambre adoptando el sabor preferido de la cocinera, que por lo general la ponía al fuego a medio día y los retiraba de la trébede por la noche. Tantas horas de cocción necesitaban los garbanzos que navegaban, una vez suprimida con la espumadera la esponja gris-marrón que se formaba en aquellas ollas de porcelana, por dentro tan vacías de suculencias como por fuera cubiertas de caliches. Para ablandar los garbanzos que producía su pobre tierra, la Pepa del Pinto, antes de ponerlos a cocer los refregaba con bicarbonato. Pero ni por esas.

La olla le daba cuerda al reloj de los días. El sueño de la olla que esperaba al anochecer en Fuentes hacía más llevaderas las largas jornadas de trabajo en el campo. Para el almuerzo, los segadores llevaban una mísera talega con un cacho de pan, una tortilla o un pedazo de morcilla. En verano, los que podían, disfrutaban, además, de un plato de gazpacho hecho por la casera del cortijo a base de majar tomates, ajo, pimiento y pan duro. Al anochecer, desde lo lejos las tripas de los jornaleros bullían nada más ver las señales de humo que les mandaban los tejados de Fuentes. Agua en una palangana, ropa limpia y a cobrar la peoná a la casa de Hermógenes o a la plaza a ver si el manigero tenía tajo para el día siguiente. La mula de Pepe Osunita hacía el camino de las tierras del Cañuelo, en las cercanías de los cerros San Pedro, pero cuando iba de vuelta aligeraba el paso, como si a ella también la esperara un buen plato de garbanzos.

Algunas familias privilegiadas tenían una olla de hierro que llamaban exprés y más tarde llegaron las ollas a presión. Fuentes vivía aún a paso lento en aquella época. Nadie tenía prisa para nada y los días parecían eternos. Especialmente para quienes tenían dificultades para armar una olla medio en condiciones, algo que aquejó a más de medio pueblo hasta bien pasado el ecuador del siglo XX. Decían entonces que no había nada más largo que un día sin olla. El hombre tenía preferencia para elegir la parte más nutritiva de la comida. Por eso, los niños en las calles dejaban de apedrearse cuando pasaban delante de un portal adornado con el aroma de una buena olla. Fuentes era un pueblo lleno de calicheras, postillas en las rodillas, borricos con serones atados a las puertas de las casas, colillas y serrín en el suelo de las tabernas y gargajos en las aceras.

Del garbando se aprovechaba todo, como del cerdo. La paja iba a parar al pesebre de los mulos. El caldo, para hacer una sopa con rebanadas del pan que se había quedado duro. Las sobras de la pringa -¡ay, cuando por fin pudo haber sobras!- para hacer croquetas para el día después. Felizmente, Fuentes fue adquiriendo color a medida que aumentaba el contenido de lo que hervía en la candela y el olor de las calles de Fuentes fue tomando tonos y diversidades inauditos. Llegaron después las lentejas y aquello fue el acabose.
En el palacio real de Madrid se podía comer más, pero no mejor, decían algunos optimistas. Era una exageración, pero lo cierto es que la olla había servido para acortar los días del siglo XX y vestirlos de colores y olores. Después, las Mobylettes, las Derbis y las Bultacos hicieron posible venir a Fuentes a la hora del almuerzo. La comida fuerte del día pasó a ser el almuerzo. El filete de carne apareció en el horizonte. El campo, cada vez menos exigente, se fue poblando de maquinaria y vaciando de jornaleros. El día se redujo tanto, que apenas quedó tiempo para hacer olla. Llegó el congelado precocinado y la olla quedó relegaba al rincón de los recuerdos infantiles, a la nostalgia de otros tiempos, a la historia tan imborrable como lejana.