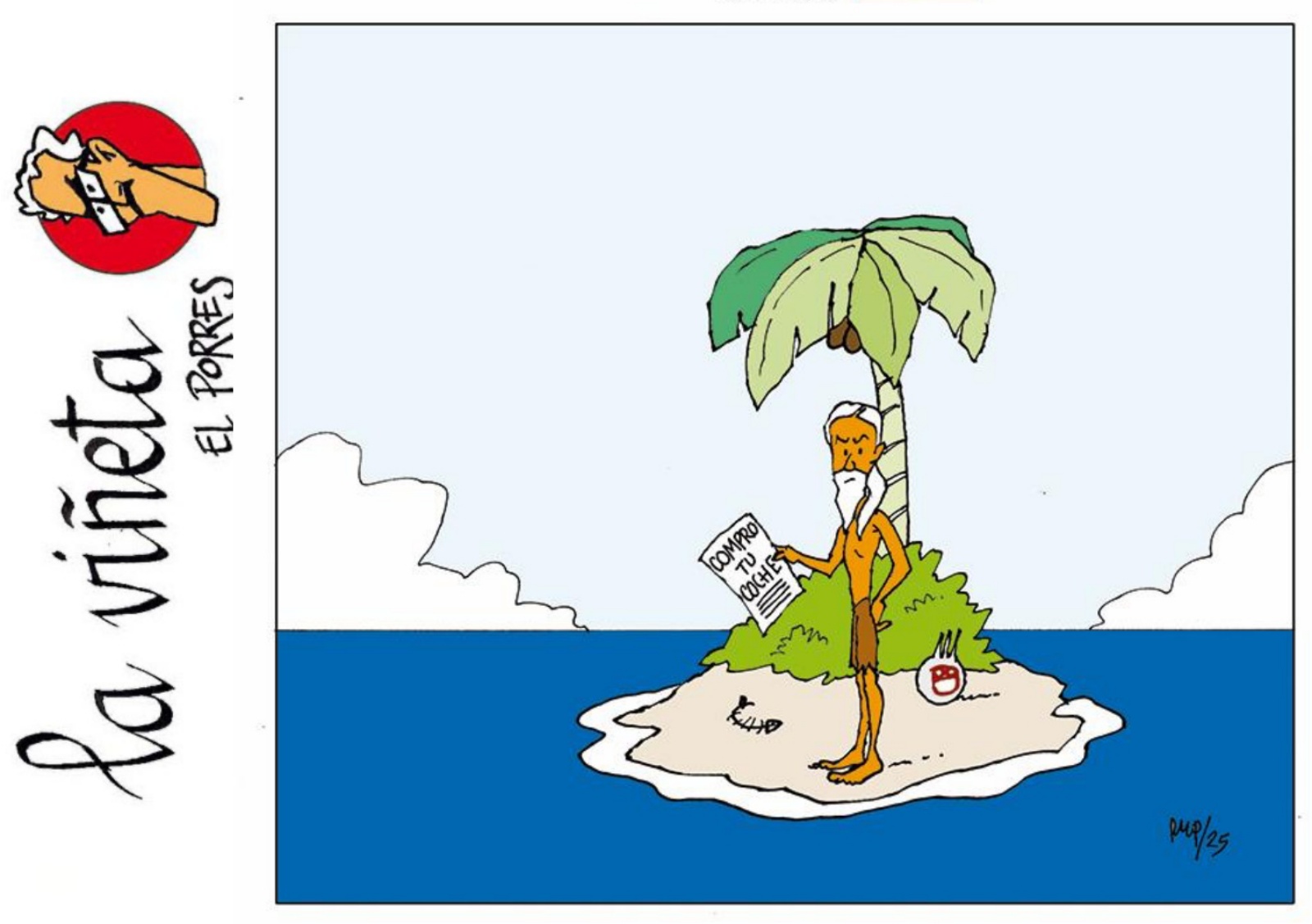Por dentro o por fuera, con carnaval o sin carnaval, todo Fuentes andaba disfrazado de Cantinflas en los años sesenta y setenta. Por dentro, porque la imagen del humorista nos mostraba, descarnado, el espíritu de nuestra propia alma tragicómica. Y por fuera, porque era la viva imagen del irredentismo fontaniego, que es lo mismo que decir el irredentismo del jornalero andaluz. Hombres de campo sin campo.
Nuestra pobreza, la única propiedad que nos estaba permitida, llevaba años engordando, bien alimentada por la ignorancia generosamente repartida por los caciques locales y por la dictadura. Ignorancia y trabajo -infinitamente mal pagado, por supuesto- abundaban en la campiña de la penuria cuando en las pantallas del cine Doña de Mercedes apareció Mario Moreno, Cantinflas, diciendo aquello de que “algo malo debe tener el trabajo o los ricos ya lo habrían acaparado” y “el mundo debería reírse más, pero después de haber comido”.
La teología de la liberación proyectaba tímidas formas e ideas refrescantes en los retablos laterales de la iglesia. El retablo principal quedaba reservado para engrandecimiento de las almas poderosas. Don Silvestre, el cacique de San Jerónimo el Alto, y don Damián, el párroco añejo, frente al Padrecito Sebastián “Sebas”, en la película más celebrada de Cantinflas. El Padrecito quiere escuela y el cacique no. Don Silvestre, el cacique de San Jerónimo el Alto, pregunta:
-Para qué quieren escuela los campesinos, que sólo necesitan saber arar y cultivar sus tierras.
-Las tierras de usted ¿no, don Silvestre? Porque aquí eso de que la tierra es del que la trabaja es puro cuanto, ¿verdad don Florido?
-Don Silvestre.
-Pos es igual, las dos son hierbas, ¿no? Así que, según usted, los campesinos no necesitan saber leer y escribir para que no se den cuenta de sus derechos ni de que ya se acabó la época en que los hacendados tenían esclavos.

Aquel diálogo entre don Silvestre y el Padrecito provocaba un estremecimiento en las columnas vertebrales recostadas en las butacas del cine de Doña Mercedes. En las casas de los pueblos siempre hay un burro y un viejo, dice Cantinflas, pero sería importante que ni el burro sea tan viejo ni el viejo sea tan burro. Había que trabajar de sol a sol y cuando las nubes traían agua, ni trabajar ni comer. Las películas de Cantinflas eran las películas de la vida cotidiana de los campesinos de Fuentes. Su lengua confusa y contradictoria, la lengua del carnaval. Como Tierra de Rastrojos, pero con acento mejicano y un trabalenguas que dejaba perplejo al espectador.
Como en San Jerónimo el Alto, en Fuentes había calamidades y necesidades, gente que iba de casilla en casilla y de cortijo en cortijo pidiendo un tajo en el que ganarse un plato de comida. Por la comida, una raquítica talega, se trabajaba muchas veces. Tratar bien al jornalero no era darle un salario justo, sino echarle algo más de comida en la talega, si acaso un plato de gazpacho con huevo de pava, dejarlo dormir bajo una higuera y refrescarse en la alberca al finalizar la extenuante peoná del día bajo un sol de justicia, la única justicia que conocían aquellos campos de mediados del siglo XX.

Con tan poquita cosa y el escaso dinero que les daban trataban de conformar a los jornaleros de entonces. Había que subsistir. Las eras abrían de junio a septiembre, trillaban con mulos y aventaban la parva con aire solano, caliente como la candela, o con aire fresco de la mar. El látigo era todavía una tentación para la mano del cortijero cuando, por fin, el triste recuerdo de la guerra empezaba a quedar atrás, la propaganda del régimen alardeaba de “25 años de paz” y algunos curas veían la conveniencia de abrir una puerta -pequeña, casi una gatera- a la doctrina social de la Iglesia.
Los “curas revolucionarios” tuvieron en Mario Moreno un precursor y los jornaleros un apóstol de la justicia. Pocos años antes, Blas Infante había dejado escrita la siguiente estampa de los campos andaluces: “Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales […] los he contemplado en los cortijos, desarrollando una vida que se confunde con la de las bestias”.
Algunos mulos duraban 30 años, no mucho menos que buena parte de los hombres del campo de entonces. Unos como otros caminaban despacio al amanecer en busca del tajo. Cuando al anochecer volvían a Fuentes, hartos de trabajar, la querencia de la casa, las promesas del plato de olla -aunque escaso- y del jergón espoleaban sus andares.